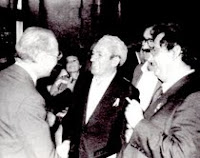En los debates que he tenido en Palma de Mallorca y en Sevilla presentando el libro de Antonio Baylos “Para qué sirve un sindicato” he comprobado la preocupación que existe en algunos sindicalistas –bastante desinhibidos cuando no se trata de los protocolos de la reunión formal, esto es, orgánica-- entre intervención en el centro de trabajo y la acción de calle. Este es un tema que aborda Quim González en su entrada en este mismo blog Encendamos la luz también en los centros de trabajo.
Por lo general, los intervinientes se curan en salud afirmando que “no se trata de contraponer la acción de representación en el centro de trabajo con la presión en la calle”. Es, como si dijéramos, una especie de cautela para no ser vistos como sospechosos de tener manía a las manifestaciones, lo que en el fondo no deja de ser una actitud precavida, por no decir defensista. Pues claro que no hay contradicción entre lo uno y lo otro. Pero conviene que demos un repaso a dos cuestiones para que el debate no se convierta en un juego de simulaciones. Una, ¿dónde nace y se desarrolla básicamente el sindicato, esto es, en qué estadio surge la fuerza colectiva del movimiento organizado de los trabajadores?; dos, qué relación existe entre el centro de trabajo y la calle? Estos interrogantes no son irrelevantes y hasta donde la memoria me alcanza han estado presentes a lo largo de la historia del sindicalismo confederal. Es más, son fundamentales para la acción colectiva en la ciudad del trabajo, a la que Hèlios López Roig ha añadido y del saber: la ciudad del trabajo y del saber.
A mi modo de ver las cosas la cuestión se plantea en clave de prelación: el sindicato nace en los centros de trabajo, de un trabajo que va cambiando a todo meter. Digamos que ese es el topos natural, la primera planta de los edificios de la ciudad del trabajo y del saber. Es en esa planta baja donde está la acción colectiva básica y el conflicto social básico. Es ahí donde está la fuente afiliativa más natural, la básica. Por otra parte, no hace falta decir que un sindicato que sitúe preferentemente la calle como expresión del conflicto podría ser un gigante con los pies de barro y tendencialmente correría el peligro de ser un sujeto externo al centro de trabajo. Esta desubicación le comportaría un notable déficit de conocimiento de las transformaciones que se están dando en ese ámbito básico y una consecuente pérdida de representación y representatividad. Lo que conduce a no garantizar una defensa adecuada a la condición asalariada.
Finalmente, anotemos que la debilidad sindical en el centro de trabajo necesita la presencia de un agente externo, el piquete, en las grandes solemnidades del conflicto. De manera que estamos en una situación paradójica: el sindicato como sujeto interno por excelencia en el centro de trabajo requiere, cuando es débil, la intervención de un sujeto externo. O lo que es lo mismo, a mayor debilidad organizativa más necesidad de piquetes. Algo que es preciso cambiar gradualmente a favor de la organización estable en el centro de trabajo. De esto hablamos, primero en Palma de Mallorca y después en Sevilla, discurriendo para qué sirve el sindicato.
Font:
José Luis López Bulla
- Compartir
-

-

-

-

-

-
 more...
more...